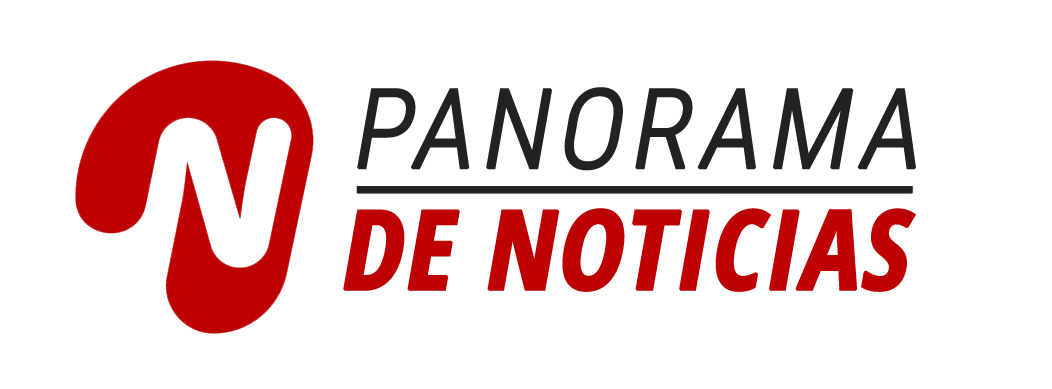Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo:
«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel.»
Palabra del Señor
Comentario
Se me ocurrió que hoy podríamos todos hacer un ejercicio de hacernos una pregunta que puede desprenderse de Algo del Evangelio de hoy. Estés donde estés, hagas lo que hagas, lleves la vida que lleves, tengas el ánimo que tengas, te pido este favor, hacé este esfuerzo hoy. Durante la escucha del audio va a ser medio complicado, no da tanto el tiempo para pensar. La idea es que siempre después de que escuches este audio te tomes unos minutos para digerir este alimento tan rico de la Palabra de Dios.
En realidad, podría ser dos preguntas que se relacionan entre sí: ¿Podrías decir hoy, en este momento, con tranquilidad, de corazón y conciencia: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor morir en paz, que tu servidor muera en paz»? Y la otra sería: ¿Cuáles son esas cosas que te podrían llevar a decir hoy que «podrías morir en paz», que no tenés nada más que pedirle al Señor?
Esto es muy personal, demasiado, pero creo que nos puede ayudar mucho para saber por dónde anda nuestro corazón, nuestros pensamientos. No hay que dar por sentado que todos estamos preparados para partir de este mundo; de hecho, seguro que no todos lo estamos, por algo todavía Dios nos permite vivir. Son muy pocas las personas que dirían muy seguras la misma frase que dijo este anciano, Simeón, de Algo del Evangelio de hoy.
Una vez, me acuerdo, viajando por la montaña, me frené a la orilla de un río a tomar unos buenos mates y mientras perdía el tiempo descansando con la naturaleza, un hombre en una moto recorría el lugar vendiendo helados, hacía muchísimo calor. Así que aproveché para comprar, pero fundamentalmente me dio ganas de ayudarlo. Se lo veía un hombre muy sufrido. Durante la transacción, se dio esas pequeñas charlas que a veces a uno lo dejan pensando mucho. La clásica pregunta: «¿Cómo anda?» «Ahí andamos», me dijo. «¿Luchando –le contesté– como todos?, ¿no?» «Sí, luchando –me contestó–, pero demasiado, lucho demasiado. No llego a fin de mes. Sufro mucho, padre. Mi vida fue un continuo sufrimiento, mi vida es un gran sufrimiento». La verdad es que no supe mucho qué contestarle. A veces nos olvidamos que hay gente que realmente la pasa mal durante toda la vida y la sigue pasando mal.
Muchas personas quieren irse de este mundo, pero no porque ya hicieron o dieron todo lo que tenían que dar, sino porque quieren dejar de sufrir. Y eso es real. No hay que ocultarlo, lo escuché ya muchísimas veces. Hay millones de personas que preferirían otra vida y que no pueden salir de su situación, y los que no la pasamos tan mal muchas veces nos olvidamos de esta realidad. No es tan fácil que nos salga del corazón decir así nomás: «Ya está, puedo morir en paz». Y si nos sale, muchas veces no es por motivos muy sobrenaturales que digamos, sino que son motivos a veces puramente humanos. Por eso te proponía las preguntas del principio, para que cada uno pueda evaluar en sí mismo qué es lo que lo llevaría a entregar la vida sin ningún problema, sin miedo.
La escena del evangelio de hoy nos enseña cuál es el verdadero motivo por el cual podríamos decir estas palabras del anciano Simeón y no solamente por motivos humanos olvidándonos nuestro fin y nuestra misión en la tierra.
Este anciano esperó ver a Jesús para morir, esperó muchísimo hasta que llegó su momento y entregó su vida. Murió viendo lo que quería ver, no teniendo otro motivo para vivir. Simeón no dijo: «Ya hice lo que tenía que hacer, ya muchos se salvaron gracias a mí, ya hice un montón de cosas por los demás. Dios ya me puede llevar, puedo morir en paz. Tengo todo lo que quería tener, conseguí todo lo que me había propuesto». No, nada de eso. Todo eso es muy lindo, pero no es el verdadero motivo por el cual deberíamos vivir y desear entregar la vida.
«Ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación». ¡Qué distinto! Qué distinto es pensar así. Qué distinto pensar que solo podemos morir en paz cuando de alguna manera experimentemos que Jesús vino a salvar a todos, a vos y a mí. Qué distinto esperar morir en paz después de ver a Jesús.
Mucho más que cualquier cosa de este mundo donde todo es pasajero, sea quien fuera, el más santo del mundo o incluso tu ser más querido.
¿Qué cosas son las que te podrían llevar a decir desde el fondo del alma: «Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz»? ¿Soy yo mismo con mis logros, con todo lo que pensé hacer y pude hacer, o en realidad todo lo que Dios me dio como gracia a lo largo de mis días? ¿Soy yo con mis sueños de este mundo pasajero o con mis sueños de salvación para todos? ¿Soy yo el satisfecho porque gracias a mis buenas acciones muchos se salvarán o es por experimentar que sin Jesús nadie se puede salvar, nadie puede ser verdaderamente feliz?
Que Jesús nos conceda esperar lo único que nos puede hacer morir en paz, lo único que nos dará la verdadera felicidad: a él mismo.
Fuente: Algo del Evangelio