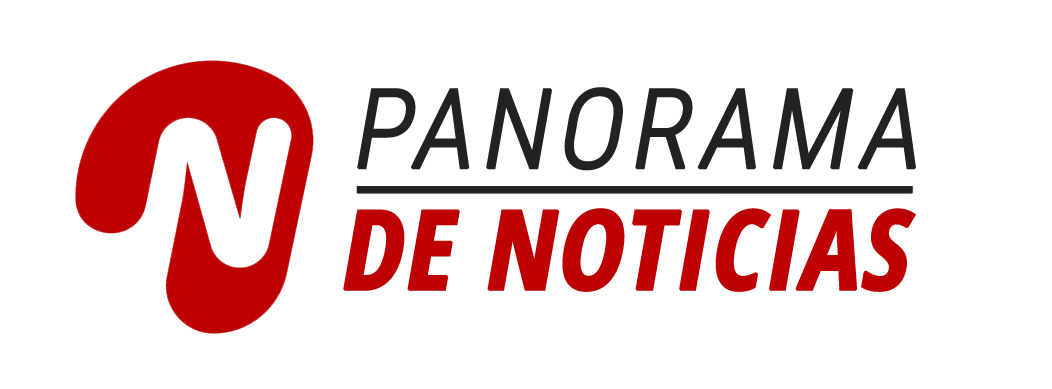En aquel tiempo: Se le acercó un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». En seguida la lepra desapareció y quedó purificado.
Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio».
Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y acudían a Él de todas partes.
Palabra del Señor
Comentario
¡Qué maravilla es cuando empezamos a experimentar que la celebración de la Misa del domingo ya deja de ser parte de un «análisis» semanal para ver si voy o no! Es lindo para nosotros, los sacerdotes, ir viendo como ciertas personas experimentan ese gozo, la alegría de acercarse a Jesús superando toda obligación externa, todo precepto de la Iglesia; que es necesario, pero que es mucho más necesario internalizarlo, amarlo. No estoy en contra del precepto ni mucho menos. Soy un agradecido a mis padres que siempre, desde niño, me hicieron sentir y reconocer que el domingo no solo era un día especial para descansar un poco más, un día para comer en familia, para ver un buen partido de fútbol o lo que sea, sino que era un día especial en donde era necesario renunciar un poco a mí mismo para darle a Dios algo de mi corazón o todo; pero se lo va dando de a poco, es verdad, aunque no siempre lo hacía.
Sin embargo, me pregunto: ¿Cuántos cristianos irían a Misa un domingo si a la Iglesia se le ocurriera un día decir que no es precepto –incluso como está pasando en muchos lugares–, que no tenemos la obligación, que deja de ser un «pecado»? ¿Qué pasaría? Por las dudas, no lo pensemos mucho, no vaya a ser que nos encontremos con la triste realidad, con la difícil realidad de que hay poco amor a Jesús o porque todavía no lo descubrimos (no por maldad).
El precepto es necesario, porque es una guía, un faro que nos marca el camino. Pero cuando tenemos que «obligar», el amor, tarde o temprano, deja de ser amor para convertirse en un «no sé qué». Es por eso que miles de cristianos, después de miles de idas y vueltas, recién en etapas muy adultas de la vida descubren lo que realmente es la Misa y es ahí cuando no la dejan más. Como siempre, intento decirte no importa en qué etapa estás, no importa en qué momento estás de tu situación, de la vida espiritual, lo importante es que seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos.
Sea lo que sea siempre es bueno pedir la gracia, pedir fe para reconocer que la Misa y sus frutos en nosotros son algo que nos viene de lo «alto», es un don que se va descubriendo y que cuando se lo descubre, es muy difícil de dejar; pero, al mismo tiempo, hay que buscarlo. Ni la fe es pura obligación, ni la fe tampoco es «hago lo que siento» cuando lo siento, sino que la fe también es reconocimiento de un don que nos pide una respuesta con libertad y amor. Y esto es un proceso inevitable, largo y a veces muy arduo. Eso necesita y quiere Dios. Eso desea Jesús de nosotros.
Algo del Evangelio de hoy nos ayuda a rumbear un poco para ese lado y no quedarnos en la superficialidad. Una vez más, Jesús hace un milagro que es mucho más que una simple curación de un cuerpo enfermo, sino que es un milagro que enseña que lo impuro puede volver a ser puro, solo gracias a su poder, que es el amor. De hecho, es el mismo Jesús quien dice: «Lo quiero, queda purificado». ¿Y a qué impurezas se refiere? ¿Cuál es la pureza que viene a devolvernos la presencia de Jesús en nuestras vidas? La impureza que representa la lepra de la escena de hoy, esta enfermedad que alejaba a las personas del contacto con su comunidad y con el culto de esos tiempos, es justamente eso, un obstáculo que nos impide el verdadero contacto con Dios, con un Dios que es y quiere ser Padre abrazador y no tanto como a veces lo imaginamos nosotros, justamente a causa de la impureza que llevamos a cuestas.
Es la impureza que nos aísla del amor de los demás, creyéndonos indignos de poder recibirlo y darlo. ¡Es muy triste el sentirnos impuros e indignos del amor de Dios y de los demás! Esa es la lepra más leprosa, valga la redundancia. Es triste, pero es así. Es tristeza del alma. Es la tristeza de la imposibilidad de aceptar que Dios nos ama así, incluso impuros, pecadores, y que nos ama incondicionalmente, siempre y para siempre, aunque estemos tirados y zaparrastrosos por el camino de la vida, llenos de inmundicia.
Él quiere devolvernos la pureza, que no significa no equivocarnos nunca, sino que nos demos cuenta que aun pecando y pecando podemos buscarlo y amarlo, aun habiéndonos alejado de todos podemos volver a amar y ser amados.
Por otro lado, aunque no se ve a simple vista, parece ser que Jesús no queda muy conforme con el milagro de hoy, porque el leproso desobedece lo que Él le pide y, a partir de ahí, ya ni siquiera podía entrar a las ciudades a predicar, sino que iban a buscarlo para ser curados de sus dolencias. ¿De qué sirve dejarse curar por Dios si después no lo escuchamos? Jesús lo purifica. No solo lo cura, no solo le quita las manchas de su cuerpo, sino que vuelve a ponerlo en contacto con Él y con su comunidad, con sus hermanos, con los sacerdotes de su pueblo. Lo purifica para que él descubra que los demás también tenían que buscar eso.
No podemos olvidar lo del domingo pasado: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Él también quería predicar, Él quería y quiere ser escuchado y cuando no lo escuchamos, cuando buscamos de Él solo cuestiones físicas o terrenales, que no están mal, pero nos quedamos a mitad de camino y nos perdemos la mejor parte, Él se da cuenta que nos falta algo.
El leproso cometió un solo error: no escuchó a Jesús. Recibió lo que quería, pero se perdió lo mejor, obedecer la palabra de Jesús: «No le digas nada a nadie». Jesús vino a purificarnos, no solo a curarnos, no te olvides. Quiere que podamos escucharlo y lo que más le duele es que no lo escuchemos. Ese es el gran peligro. Que nuestro afán por «estar bien» del cuerpo no nos haga olvidar que lo mejor que nos puede pasar es estar bien del alma, confiar en Él, creerle a Él, más allá de nuestras enfermedades o problemas.
¿Vos querés ser purificado? Yo sí. Levantemos la mano en el corazón y pidámoselo a Jesús con toda nuestra fe.
Fuente: Algo del Evangelio