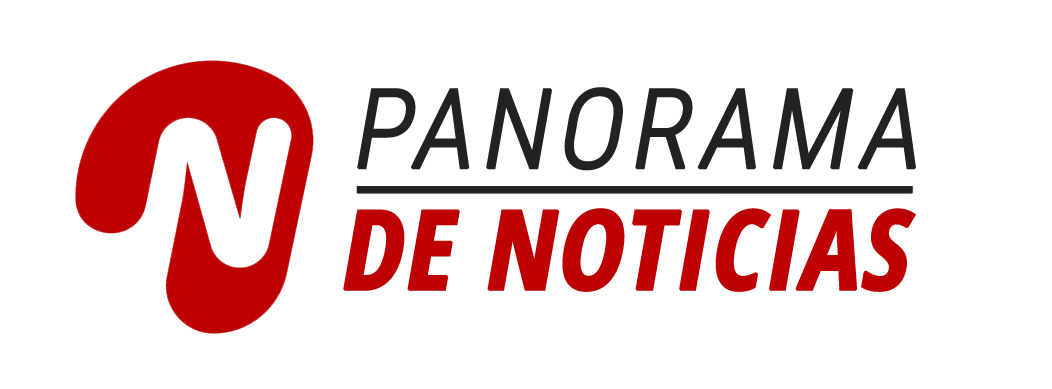Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar, y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba:
«¡Escuchen! El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemó y, por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas; estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto: fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el treinta, ya el sesenta, ya el ciento por uno.»
Y decía: «¡El que tenga oídos para oír, que oiga!»
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los Doce, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: «A ustedes se les ha confiado el misterio del Reino de Dios; en cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón.
Jesús les dijo: «¿No entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás?
El sembrador siembra la Palabra. Los que están al borde del camino, son aquellos en quienes se siembra la Palabra; pero, apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos.
Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la Palabra, la acogen en seguida con alegría; pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y, en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la Palabra, inmediatamente sucumben.
Hay otros que reciben la semilla entre espinas: son los que han escuchado la Palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la Palabra, y esta resulta infructuosa.
Y los que reciben la semilla en tierra buena, son los que escuchan la Palabra, la aceptan y dan fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno.»
Palabra del Señor
Comentario
Las cosas cambian. Nos guste o no, nos cueste o no, cambian. Decía san Pablo, en la segunda lectura del domingo pasado, que «la apariencia de este mundo es pasajera». Finalmente, todo cambia. Tenemos que aceptarlo. Cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, cambian nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Cambian los sentimientos de los que nos rodean. Cambia el mundo, la naturaleza, la mirada también de la fe, de cómo interpretamos la Palabra. Mientras nosotros, muchas veces, nos empecinamos en que todo se mantenga igual, todo cambia. A algunos les da mucho miedo escuchar esto, porque piensan que, porque las cosas cambian, tiene que cambiar lo esencial. Pero no me refiero a eso.
Podemos preguntarnos hoy: ¿será por eso que nos revelamos ante el cambio?, ¿será por eso que no nos gusta cambiar? Creo que, ante la realidad que a veces nos supera, podemos tomar dos actitudes distintas, y a veces opuestas. Una de ellas es la de rebelarnos, la del enojo, la de no aceptar el cambio y mantenernos siempre en lo mismo, la de atarnos a ciertas formas que adquirimos o nos impusieron y que nos impiden ser libres y distintos; en el fondo, ser lo que somos o podemos ser. Por otro lado, el otro extremo sería la extrema fascinación por el cambio, por lo que es siempre nuevo, pero sin criterio, sin discernimiento, solo por la moda de cambiar y, como se dice, «aggiornarse» a lo que nos imponen. La realidad, nuestra vida, se debería «hamacar», por decir así, entre estos dos polos, en esta tensión constante y permanente: la de aceptar el cambio bebiendo de lo que el pasado nos enseña y mirando siempre al futuro que se nos promete.
Jesús quiere que cambiemos, pero no solo por cambiar, sino para confiar, para creer en él, para que pongamos la esperanza en él. El que cree sin cambiar, es el que en realidad no cree; solo cree en sí mismo, en su manera de pensar, en sus proyectos, en lo que él considera verdadero. Pero le gusta demasiado ser como es y considera que se está bien así. El que cambia, al revés, sin el ancla de la fe, sin creer en Jesús, sin mirarlo a él, sin escucharlo, es el que cambia por cambiar, el que cambia llevado como veleta, que cada viento nuevo que aparece la lleva para un lado o para el otro. Ni una cosa ni la otra. Siempre van las dos de la mano. Son tiempos de la Iglesia así, donde parece que hay muchos a los que les gusta estar en extremos contrarios. Sin embargo, creo que el llamado de Dios es a este gran equilibrio entre el creer y cambiar, entre el cambiar y creer.
Algo del Evangelio de hoy nos introduce en las parábolas, uno de los modos que eligió Jesús para hablarnos e instruirnos de las realidades que no podemos ver con nuestros ojos –las realidades del Reino de Dios–, sobre su modo de estar presente entre nosotros, su modo de ejercer su acción en nuestras vidas y, finalmente, la forma en la cual podemos responderle a esta llamada, a esta invitación. Serían esos tres ejes o tres dimensiones del Reino de Dios, del Reino de los Cielos, o podríamos llamarlo también el Reino del Padre y sus hijos.
Una cosa es lo que Dios es, más allá de nosotros, de lo que nosotros pensamos, y otra cosa es lo que Dios hace para que podamos descubrirlo; y otra cosa es lo que nosotros somos y hacemos para dejar o no que él obre en nuestras vidas. En realidad, es muy tajante decir «una cosa es esto o lo otro», pero, bueno, creo que sirve para entenderlo un poco más y poder vivirlo.
Todo se da junto en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios Padre que no se cansa de sembrar, siempre, a tiempo y a destiempo. Siempre siembra en todos lados, en donde parece que nunca brotará y, por supuesto, en las tierras donde estará asegurada la cosecha. Siembra con generosidad, sin cálculo, con abundancia; no mezquina nunca. No es como nosotros, que a veces calculamos demasiado. ¡Menos mal! La semilla que siembra el Padre es la mejor, siempre. En cierto sentido, no depende de la tierra, sino que en su interior contiene toda la fuerza para crecer, dar fruto y seguir dando semillas.
Y, finalmente, las tierras-corazones, el tuyo y el mío, son los que «misteriosamente» terminan «definiendo el partido». Porque, por más bueno que sea el sembrador y por más buena que sea la semilla, si la tierra no es apta, si la tierra no se abre o no se cuida, la planta una vez germinada, durante su crecimiento difícilmente dé frutos y los frutos que el sembrador sueña para todos nosotros.
Tremenda responsabilidad que tenemos entre manos. Tenemos al mejor sembrador, las mejores semillas, pero tenemos que trabajar para que nuestros corazones no sean de piedra, cambien y crean que estamos para dar frutos, frutos de santidad, para ofrecerle a nuestro Padre del cielo, ese Padre que no se cansa de creer y cambiar por sus hijos, por vos y por mí.
Fuente: Algo del Evangelio